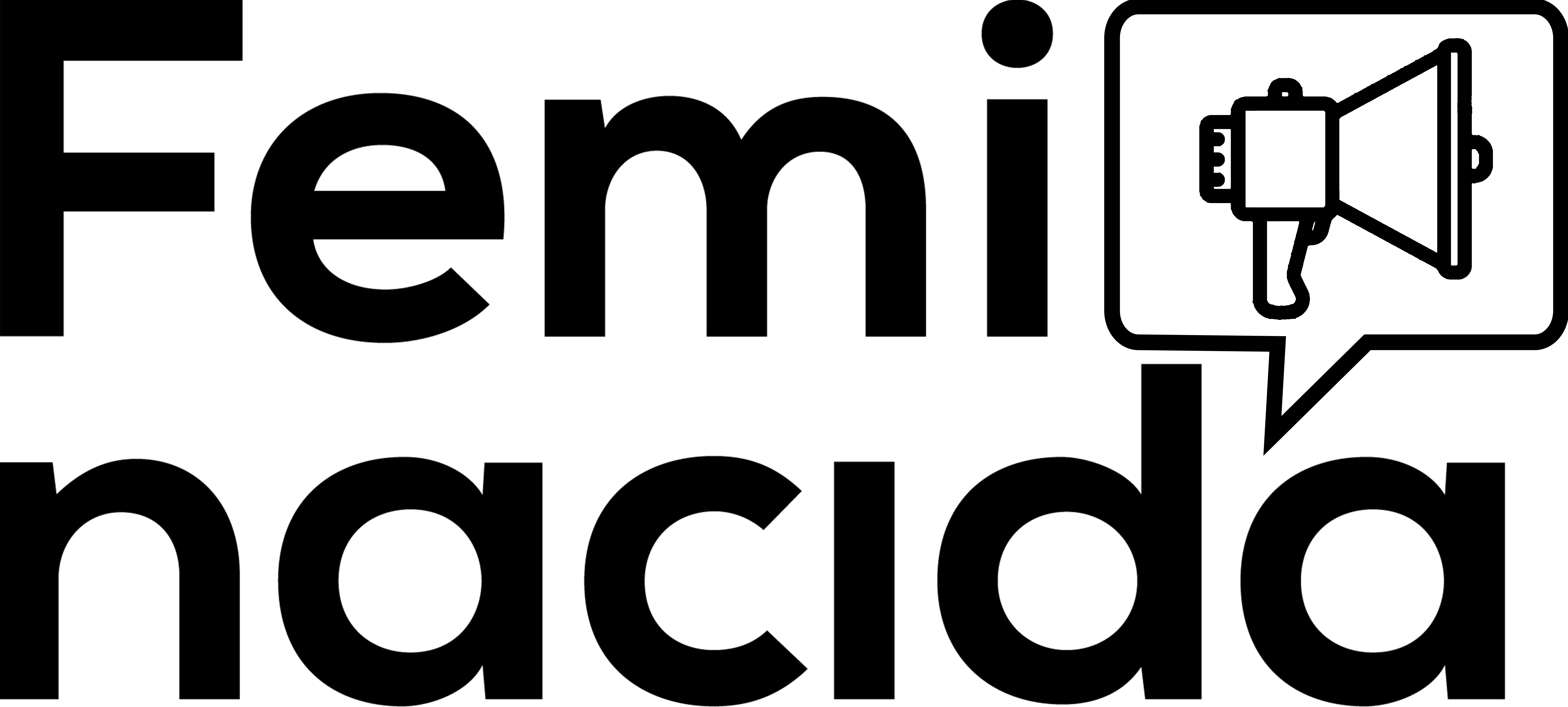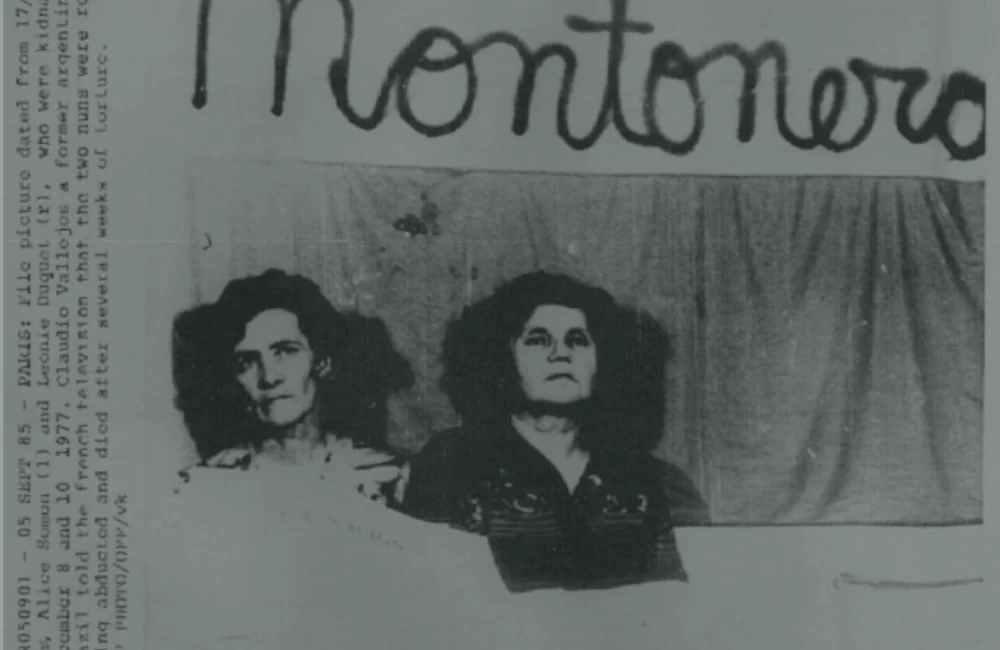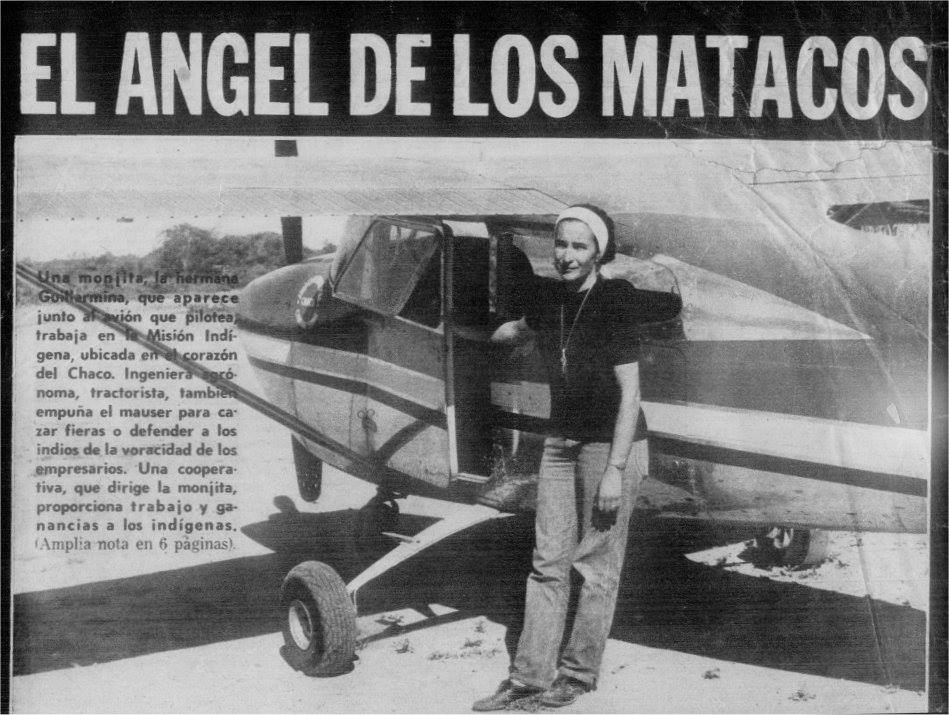El sábado 17 de diciembre de 1977, mientras Argentina vivía una de las dictaduras más cruentas de su historia y los medios nacionales callaban, llegó a las oficinas de la agencia de noticias France Press, en Francia, un sobre que en su interior contenía una foto, una carta y un comunicado falso. En la fotografía se podían ver a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, sus rostros llevaban las marcas de la tortura: horas más tarde serían arrojadas, desde un avión, al mar.
Es la última imagen de ellas con vida y una de las pocas que muestran el horror desde adentro de un centro clandestino de detención. “No es el acto de torturar lo que se ha fotografiado aquí, sino las huellas de de tortura en los rostros de las víctimas”, escribe al respecto Claudia Feld en su artículo Fotografía y desaparición en la Argentina.
En la foto en blanco y negro, Alice sostiene un ejemplar del diario La Nación, lleva el pelo corto, la cabeza inclinada. Está a punto de ser asesinada. Había llegado al conurbano bonaerense desde Francia en 1967 como parte de la Congregación de las Misiones Extranjeras. Se dedicó al trabajo social en comedores y a brindar catequesis en los sectores más humildes, también participó de las Ligas Agrarias en Corrientes y tras el golpe de Estado, colaboró con las Madres de Plaza de Mayo y con el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
A su izquierda, Léonie sostiene su mirada en alto. Ella también había llegado al país con una misión humanitaria y en ese tiempo de oscuridad había decidido acompañar a los movimientos de derechos humanos. Antes de ser secuestrada, había una frase que solía decir a viva voz: “Callar ahora sería cobarde”.
La foto fue tomada en el sótano del Casino de Oficiales de lo que en ese entonces era la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un lugar utilizado por la dictadura militar como centro clandestino de detención, por el que se calcula que pasaron cerca de 4000 personas detenidas desaparecidas. En la actualidad funciona como espacio de memoria.
Detrás de las religiosas, en la foto, cuelga una bandera de Montoneros que los militares habían obligado a otro detenido a pintar. Es una escena de terror montada por la dictadura para culpabilizar a Montoneros del secuestro y desaparición de las religiosas francesas ante la escalada internacional que había alcanzado el tema, impulsado por los reclamos de la diplomacia europea.
Alice Domon y Léonie Duquet fueron secuestradas por el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, junto con la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y otros familiares de desaparecidos. Fue el primer golpe duro a los organismos de derechos humanos que reclamaban por las desapariciones en Argentina. La mayoría de los secuestros se produjeron a la salida de la misa en la Iglesia de la Santa Cruz, ubicada en el barrio porteño de San Cristóbal, donde se juntaban regularmente los familiares de desaparecidos. En total eran 12 personas, que fueron trasladadas a la ESMA y allí torturadas.
Tiempo después se supo que el responsable de suministrar la información para el operativo fue el marino Alfredo Astiz, quien se había infiltrado en el grupo de familiares haciéndose pasar por hermano de un desaparecido con el alias de “Gustavo Niño”. En 1990 Astiz fue condenado en ausencia en Francia a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de las religiosas.
El cuerpo de Léonie Duquet fue identificado en 2005 por el Equipo Argentino de Antropología Forense tras haber sido enterrado como NN en un cementerio de General Lavalle, una localidad cercana a la Costa Atlántica. Alice Domon sigue desaparecida.
La historia de las monjas francesas es tal vez la más conocida, pero no la única. Así como ellas, hubieron muchas otras más. Mujeres religiosas, tercermundistas, que dedicaron su vida a la labor social durante la década de los 60’ y 70’. Algunas fueron secuestradas y desaparecidas por la última dictadura cívico-militar, otras exiliadas, otras que se quedaron en el país a militar como podían.
“Ellas asumieron un compromiso social muy firme con los sectores más vulnerables de la población. Acompañaron sus luchas y demandas, corrieron con la misma suerte que ellos, como en el caso de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon. Dentro de la institución católica, mujeres tan decididas, capaces de plantear sus diferencias con la jerarquía conservadora y no retroceder ante sus advertencias, eran una presencia molesta, como mínimo”, asegura Natalia Rodríguez, Co-coordinadora del Área de Diálogo Ecumémico e Interreligioso de Católicas por el Derecho a Decidir.
Pero, ¿por qué fueron invisibilizadas? A la pregunta, Natalia responde que la memoria que preserva la institución de sus mártires y santos “sigue privilegiando a los varones”. “El clero de la institución -explica Rodríguez- está compuesto integralmente por varones, las mujeres siguen sin acceder a esos espacios y eso marca el carácter patriarcal de la Iglesia Católica”.
“Además, la memoria de estas mujeres es peligrosa para los sectores más conservadores de la propia institución ya que tienen un gran interés en mostrar una iglesia sin fisuras, con personas sumisas y obedientes”, agrega la activista de Católicas por el Derecho a Decidir. Así, mujeres como María de las Mercedes Gómez, Guillermina Hagen, las monjas azules que trabajaron junto a Angelelli en La Rioja en proyectos de educación popular, en la promoción de los derechos humanos y la organización sindical, entre otras, “pusieron en jaque al poder, tanto de la iglesia católica como el de la dictadura que instauró el terrorismo de estado”. Estas son algunas de esas historias que parecían olvidadas.
María de las Mercedes, militante de barrio
María de las Mercedes Gómez vivió durante su infancia con su madre y sus cuatro hermanos en el barrio Yapeyú, en Córdoba. Mercedes había hecho el noviciado y antes de recibir los hábitos de monja, decidió mantenerse laica para poder irse a vivir a una villa de emergencia a las afueras de Córdoba. Inicia allí una tarea de catequesis y cuidados de salud, tarea de organización de la comunidad, como comisión vecinal que luchaba por el agua, la luz y mejora de las viviendas.
“Mercedes tenía una especial capacidad para organizar a los chicos a través del juego, el canto y la ayuda escolar”, la recordó Carlos Normando Orzaocoa en el ciclo de conversaciones "Santas Desobedientes" organizado por Católicas por el Derecho a Decidir.
La “Peti” o la “Mecha”, como le decían, tenía el pelo ondulado y castaño. En los 70’ se integró al Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), donde conoció a Carlos Normando Orzaocoa. Se enamoraron y tuvieron una hija, Mariana. Ambos, Carlos y Mariana, que en ese entonces tenía dos años, lograron exiliarse en España.
María de las Mercedes fue secuestrada junto a una amiga el 21 de marzo de 1975 mientras esperaban el colectivo en la vía pública en la ciudad de Córdoba. Tenía 25 años y estaba embarazada de seis o siete meses. Por testimonios obtenidos por la familia, es posible que haya permanecido detenida en el centro clandestino D2 en Córdoba y que su bebé haya nacido en cautiverio.
Una monja entre los matacos
Guillermina Hagen posa sobre una avioneta, correrán los años 70’, lleva una vincha ancha y una cruz colgada del cuello. La foto en blanco y negro sale en la portada de una revista que la describe así: “Una monjita -dice la bajada-, la hermana Guillermina, que aparece junto al avión que pilotea, trabaja en la Misión Indígena, ubicada en el corazón del Chaco. Ingeniera agrónoma, tractorista, también empuña el mauser para cazar fieras o defender a los indios de la voracidad de los empresarios”.
Su papá había deseado tener hijos varones, tal vez por eso de chicas y a ella y a sus hermanas les enseñó a manejar armas y pilotear aviones. Proveniente de una familia de la alta oligarquía chaqueña (tal como lo demostraba su segundo apellido, Montes de Oca), en 1969, la “monjita” se trasladó a la Misión Nueva Pompeya, donde empezó a hacer un trabajo de organización con población wichí y criollos de la zona. Huertas comunitarias, alfabetización para adultos, atención sanitaria. Pero su labor más fuerte fue la creación de la cooperativa en la comunidad indígena de El Sauzalito que empezaba a dar trabajo a la gente del lugar y dejaba sin mano de obra barata a los terratenientes para la recolección de algodón.
El testimonio de un hombre wichí de 56 años, rescatado por Camila Barúa en el ciclo Santas Desobedientes, recordaban la llegada de Guillermina a la comunidad: “Estaban como huérfanos y llegó la Guillermina, todos los guachos vinieron acá, a Nueva Pompeya, todos los que vinieron son guachitos, sin padre ni madre. Ella juntó a todos, wichí y criollos, dio trabajo a todos”.
Desde la Federación Agraria la denunciaron y empezó la persecución contra ella. Va a ser perseguida por la AAA y detenida por su trabajo comunitario en 1974. Hubo una movilización de personas wichí que salieron desde el norte del Chaco hacia Sáenz Peña, donde ella estaba detenida, para exigir su liberación. Pero Guillermina no saldría de la cárcel sin que liberaran también a los catorce compañeros que habían sido detenidos con ella y así lo reclamaba.
“Una monja entre los matacos”, tituló el diario La Opinión la noticia de la liberación de Guillermina y los “matacos”, es decir, los wichí.
Tras ser liberada, Guillermina Hagen tuvo que exiliarse a Perú y falleció en Mendoza varios años después. Aún es recordada en su pueblo por su espíritu rebelde y su gran labor social.
Una pastora feminista y pionera de la lucha por el aborto legal
La primera mujer Pastora de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina fue ordenada en 1968, era feminista y se llamó Alieda Verhoeven.
Nacida en Utrecht, Holanda, en 1938, llegada a la Argentina en 1961, decía que ser feminista es ser “ser empedernidamente contestataria a las cosas que están dadas en la sociedad como naturales y como deben ser”, es “ayudar a las mujeres y a los varones a eliminar los prejuicios ancestrales que nos impusieron las religiones”, según declaró en una de las pocas entrevistas de las que hay registro.
Cercana al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, tuvo una militancia sostenida por los Derechos Humanos a través del ecumenismo. En 1971, con otros profesores y especialistas creó el Instituto para la Liberación y Promoción Humana para la formación y organización de activistas sociales en los barrios pobres de Mendoza.
En febrero de 1976, apenas un mes antes del Golpe de Estado, ocho iglesias protestantes y cuatro diócesis católicas, más otras ONGs, fundaron el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) y Alieda Verhoeven fue designada Secretaria Regional. Desde ese lugar, la organización ofreció protección y militó los derechos humanos durante la dictadura. El 1 de enero de 1977 fue secuestrado Mauricio A. López, íntimo amigo de Alieda y ella encabezó su búsqueda, los trámites judiciales y las denuncias contra los represores.
Ya en democracia, Verhoeven se convirtió en una de las fundadoras del Encuentro Nacional de Mujeres y en el III Encuentro, el de Mendoza de 1988, organizó un taller sobre aborto junto a Dora Coledesky y Mabel Gabarra. En 2018, la Marea Verde la homenajeó poniendo su nombre en una de las carpas instaladas en pleno debate por la legalización del aborto en el país.
A la memoria de las santas desobedientes
“Cuando repasamos sus historias encontramos posicionamientos claves para seguir sosteniendo la esperanza en un presente tan devastador como el que estamos viviendo”, dice Natalia, de Católicas por el Derecho a Decidir. “Hoy y mañana, nuestro lugar está junto a los sectores más castigados por las crisis económicas, políticas y ambientales”, reivindica.
Recordar sus historias es también una manera de recuperar las experiencias de lucha por un mundo más justo. Luchas impulsadas por mujeres dentro de la iglesia, mujeres que muchas veces abandonaron sus vidas burguesas para adentrarse en los lugares más postergados de la patria.
¿Por qué es necesario traer sus historias al presente? Para Natalia, “la paz que tanto anhelamos solo puede realizarse cuando trabajamos por la justicia social”. “Ante el avance de los discursos de odio y la violencia a la que conducen, debemos ser capaces de redoblar nuestra solidaridad y compromiso en defensa de los derechos humanos, la democracia, las políticas públicas en favor de las niñeces, personas con discapacidad, jubilados y jubiladas, personas de la diversidad sexo-genérica, pueblos originarios y cualquier colectivo que sea atacado por una ultraderecha despiadada”, concluye.
―Este artículo fue producido en alianza con Católicas por el Derecho a Decidir―