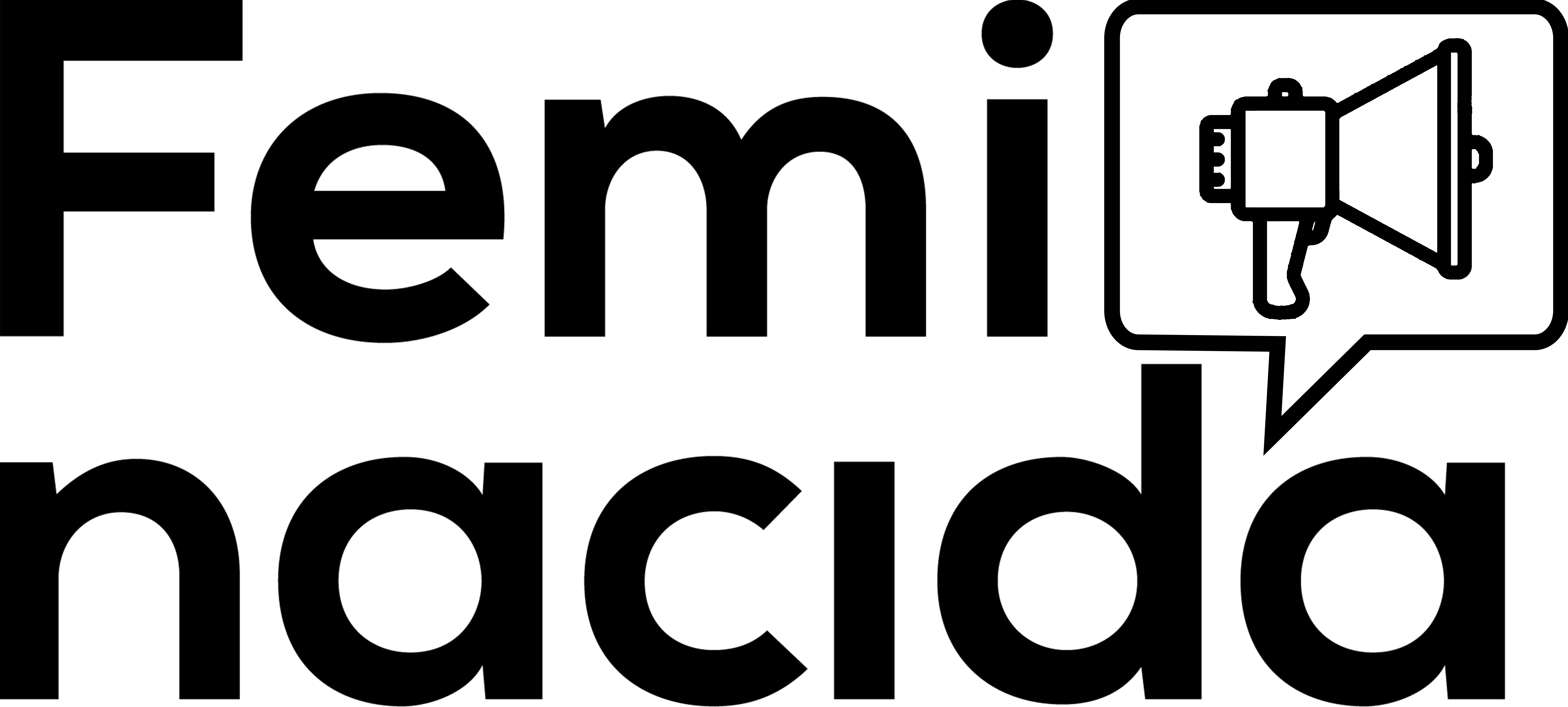¿Y si vendo mis óvulos? Capaz con esa guita llego a comprarme el autito que tanto quiero hace rato, pienso, y me hago esa pregunta en loop mientras miro hace dos horas en Tik Tok y en X cómo muchas mujeres cuentan sus experiencias haciéndolo; parece simple. En el scrolleo los videos con los que me encuentro son de algunas clínicas y otros de mujeres comunes, casi anónimas. El algoritmo me atrapa, me hablan de un plata como recompensa, de que es acción altruista: donar para que otras puedan ser madres. Cómo no voy a donar mis óvulos para la felicidad de otras mujeres. Caigo en la trampa. Cierro la red social, me pongo a buscar cómo sería y me doy cuenta de un detalle: estoy bastante al límite. Tengo 32 años y en la mayoría de los casos la puerta para ponerle un precio a tus óvulos se cierra entre los 30 y 35. Pero el algoritmo hace de las suyas y me llena las redes de anuncios. Cada vez que no llego a fin de mes, lo pienso. No soy la única, otras mujeres lo piensan también. “Donde hay una necesidad, nace un mercado”, dice Milei.
Diseño de portada: Taiel Dallochio
El procedimiento lo llaman “ovodonación” y al dinero recibido le dicen “recompensa por los inconvenientes ocasionados”. El relato se construye más o menos así: “Ayudás a otras mujeres que, por una disminución de su fertilidad, no pueden producir los propios”. También lo refuerzan con una idea: “Es un procedimiento seguro, probado durante más de 20 años, que no afecta la salud ni la fertilidad futura de la donante”.
La donación de óvulos está regulada solamente por la Ley Nº 26.862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción humana médicamente asistida (TRHA). Una reglamentación que fue sancionada e implementada a partir del 2013, donde se establece el marco legal para los tratamientos de reproducción asistida en Argentina y su gratuidad, hasta el momento. Un marco que es positivo en este aspecto, pero deficiente en otros tantos. Y en esas deficiencias, como es el caso de la ovodonación, es donde me quiero enfocar.
Esta legislación establece que tanto los óvulos como los embriones deben provenir exclusivamente de aquellos bancos de gametos o embriones debidamente inscriptos en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (ReFES) de la Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicios de Salud, dependientes del Ministerio de Salud. Pero no establece de manera directa un límite específico en la cantidad de donaciones permitidas. “Desde la promulgación de la ley (2015) no se ha desarrollado un Registro Nacional de Donantes de Gametas, entonces una donante puede ir de centro en centro donando hasta 6 veces en cada uno sin control”, detalla un embriólogo especialista que prefirió resguardar su identidad.
Mientras sigo inmersa en este mundo de donar mis óvulos por el que me arrastró Tik Tok, le cuento a una amiga en la que estoy y me dice: “Bueno, te digo que si me alcanza para comprarme el sillón que necesito en casa… estoy”. Después piensa mejor: “No, en realidad creo que no estoy”. La recompensa por los “inconvenientes ocasionados” va desde 500 a 800 dólares aproximadamente según lo que dicen las páginas web de los centros de fertilidad. Es un monto interesante. Multiplicado por seis da un total de 4.800 dólares. Pero ahí empieza la trampa.
Según lo que charlé con una fuente que habló conmigo en off, pude confirmar la siguiente información: de acuerdo a tus características genéticas (por ejemplo: si sos blanca, rubia y de ojos celestes) los “inconvenientes ocasionados” se pagan mejor. Bastante mejor.
Qué implica donar óvulos
El proceso comienza con una entrevista y una lista de estudios médicos para chequear el estado de salud tanto física como mental de la donante. Una ecografía para comprobar cómo está la reserva ovárica y un análisis de sangre donde se descartan enfermedades. También se realiza un estudio genético llamado cariotipo para ver todos los cromosomas de la donante y, además, se estudia el ADN mediante un test que analiza posibles enfermedades genéticas.
Una vez pasadas todas las pruebas, el procedimiento consiste básicamente en dos pasos: realizar una estimulación ovárica a través de un tratamiento hormonal y luego, en el momento preciso, efectuar la deseada punción folicular para concretar la extracción. Muy similar a lo que pasa con los TRA, pero en este caso esos óvulos son para otra mujer.
Algo importante: “La fase de estimulación ovárica consiste en la administración de medicación hormonal con el objetivo de provocar un desarrollo folicular múltiple en los ovarios de la donante”, aclara la página de reproduccionasistida.org. En otras palabras, los ovarios serán capaces de producir y madurar varios folículos ováricos a la vez y, por tanto, será posible conseguir un número elevado de óvulos en la punción.
Como parte del proceso, la donante debe seguir un régimen hormonal diario, administrado mediante inyecciones proporcionadas por la clínica y bajo las pautas establecidas por el ginecólogo/a. La duración de la estimulación ovárica depende de cada persona, pero suele oscilar entre 8 y 10 días.
La extracción de los óvulos se lleva a cabo mediante una intervención quirúrgica que se realiza bajo anestesia y tiene una duración de alrededor de 30 minutos. Durante el proceso, el especialista accede a los folículos con precisión para extraer el líquido que contiene los óvulos maduros. Tras el procedimiento, la paciente permanece en observación durante un periodo de 30 minutos aproximadamente en la clínica. La donante puede regresar a su domicilio el mismo día y retomar sus actividades normales pasadas unas horas.
Entre los posibles riesgos asociados a la extracción de ovocitos, algunas clínicas advierten sobre la eventualidad de que se produzcan lesiones en tejidos u órganos próximos a los ovarios. Estas complicaciones podrían manifestarse como hemorragias internas o infecciones en la cavidad pélvica.
Otro de los riesgos puede ser el síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO), causado por la medicación hormonal. Es el efecto adverso más serio, ya que provoca importantes molestias. Ocurre cuando los ovarios responden de forma excesiva a los fármacos, desarrollando más folículos de lo normal. Sin embargo, es poco frecuente en donantes. Solo el 4% de las pacientes lo padecen y esta complicación se puede reducir con otras medicaciones específicas.

Quiénes donan
Existe un estudio llamado “La otra cara de las TRHA: Las mujeres Donantes”, llevado a cabo por Laura Wang y Diana Pérez, en base a 40 entrevistas efectuadas en un centro de fertilidad de la Ciudad de Buenos Aires entre el 2012 y el 2015. El mismo arroja conclusiones muy similares a las que podemos encontrar hoy sobre el perfil de quienes realizan esta práctica de ovodonación.
El 50 % de las mujeres donantes tenía entre 25 a 29 años, un 30 % entre 19 y 24 y el otro restante entre 30 y 34. La mayoría de ellas se acercaba desde el Gran Buenos Aires (el 75 % perteneciente al sur y oeste), es decir, una zona empobrecida de la provincia. El 83 % estaba en pareja y el 100 % ya había tenido un hijo antes de los 22 años de edad. En palabras del informe, “se caracterizan por cursar la maternidad en edades muy tempranas… en su mayoría no deseados”. A su vez, este rol social les brinda una identidad y lugar en el mundo, según continúa el estudio. Muchas de ellas correspondían a este imaginario social de que un hijo te completa.
A diferencia de lo que sucede ahora con la explosión de las redes sociales como herramienta de difusión, en ese momento conocieron esta posibilidad por el boca en boca. Y el perfil también ha cambiado un poco. ¿En qué sentido? Me encontré en Tik Tok con chicas que hablan de “yo no quiero ser madre, entonces le doy mis óvulos a otra”. Lo que no cambia es que la principal motivación para realizar la ovodonación es la plata, tanto antes como ahora, pero poniendo en perspectiva que es después de realizar un acto solidario. También otra diferencia es la banalización con la que se aborda la posibilidad, como si no implicara más que una extracción.
“Los óvulos no tienen la misma categoría que un órgano (...) En todas las donaciones existe un acto altruista. A veces está encubierto, es inconsciente, y otras se escucha abiertamente. En el caso de la donación de óvulos, hay un “aporte” de una mujer para habilitar la maternidad-paternidad a otros”, problematiza el estudio e interroga: “¿El lugar de la compensación económica contradice el principio solidario? ¿Qué se interpreta por compensación económica? ¿Qué valor económico justifica la exposición a tratamientos invasivos? ¿Cómo medirlo? ¿Quiénes lo tienen que fijar? ¿Qué pasaría si, como en otros países, se exigiera como condición la gratuidad? ¿Habría donantes si no hubiese una compensación económica? ¿Quiénes donarían? ¿Cambiaría el perfil de las donantes?”
Mitos y verdades
Uno de los mitos más comunes que aparecen con el tema de donar es que podés quedar infértil o que lo que donás disminuye tu capacidad reproductiva. Cosa que no es así, según aclara la bióloga y doctorada del CONICET Soledad Gori: “Los ovocitos que tenemos disponibles ya están establecidos desde nuestro nacimiento, lo que ocurre cuando te estimulan de una manera exógena es, por lo contrario, rescatar folículos que van a morir o no se van a desarrollar, ya que por ciclo solo desarrollamos varios folículos pero uno solo es el que sobrevive”.
Una de las verdades incómodas sobre esto es que no existen estudios que demuestren qué sucede con la hiperestimulación reiterada en el cuerpo de una donante persistente. Por ejemplo, si una mujer desde temprana edad se expone a este procedimiento seis veces en cada clínica que se lo permite hacer, ¿tiene consecuencias? ¿Cuales?
Si bien no hay pruebas científicas que demuestren que la hiperestimulación sea perjudicial, tampoco hay estudios que analicen estos casos de reincidencia en específico. “El principal problema sería que si se generan muchos niños nacidos a partir de esos ovocitos ya que puede haber riesgos de consanguinidad en la población”, remarca la especialista.
La maternidad a qué costo
A principios de febrero y luego de una conferencia de prensa, se conoció la noticia de que 100 mujeres tailandesas fueron engañadas, secuestradas y trasladadas a Georgia por una banda china para crear una granja ilegal de óvulos humanos. El caso tomó relevancia gracias a que cuatro de ellas pudieron escapar y denunciar ante una ONG del país asiático.
Según los informes, a más de un centenar de mujeres se le inyectaron hormonas en contra de su voluntad y se le extrajeron sus óvulos para después ser comercializados en el mercado ilegal de Asia a familias que tenían dificultades para concebir de forma natural.
A estas mujeres se las atraían con falsos anuncios de alquiler de vientre en donde les decían que iban a ir a vivir a la casa de una familia y a llevar adelante el embarazo de estas. Una vez capturadas se las mantenían cautivas, adjudicándoles una deuda de rescate que debían pagar. En el marco de la investigación, el Ministerio del Interior de Georgia declaró recientemente que había repatriado a tres mujeres tailandesas a su país que eran madres de alquiler.
"El cuento de la criada” parece ser cada vez menos distópico. En ese sentido, muchas veces pienso en algo que puede sonar polémico: la maternidad puede ser un deseo, nunca una obligación y, tampoco, un derecho per sé. Con esto no quiero decir que no se debe desde el Estado acompañar ese deseo con legislaciones que faciliten el acceso a mecanismos que garantizan su acceso, ni que se debe desoír esa necesidad de las familias dejando de lado la implementación de políticas públicas. Jamás afirmaría eso. Lo que digo es que no puede ser a cualquier costo.
Poner el foco en cuestiones como la subrogación de vientre o la venta de óvulos ilimitada, por momentos parece cruzarse con el debate sobre la prostitución. Hay un punto de contacto: estamos hablando de la comercialización de los cuerpos feminizados. Pero, a mi considerar, los primeros dos tienen otras profundidades. No es lo mismo coger que gestar nueve meses, no es lo mismo un proceso de donación que un parto. Lo que sí se mantiene es la necesidad económica, la crítica capitalista, la búsqueda en un contexto cada vez más precarizado de una salida que les permita a las mujeres vivir un poco mejor.